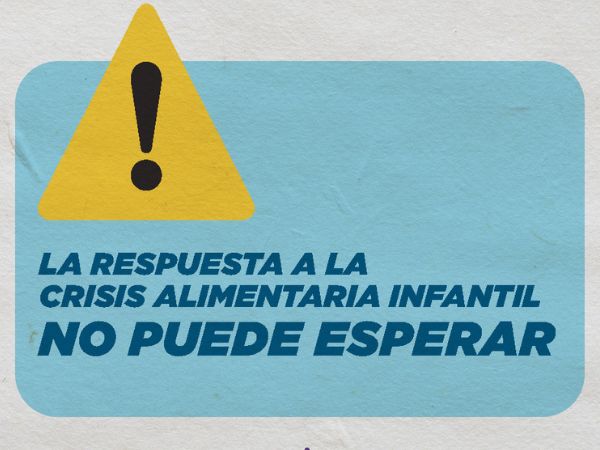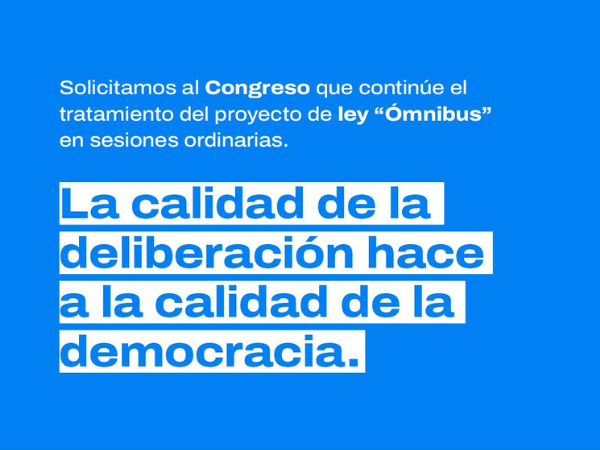ELA - Equipo Latinoamericano
de Justicia y Género
Trabajamos desde Argentina y para toda la región, para transformar la sociedad en una más justa e igualitaria, para que niñas, adolescentes y mujeres en toda su diversidad puedan elegir cómo desarrollar sus proyectos de vida libres de discriminación.

INVESTIGACIÓN
Desarrollamos Investigaciones para colaborar en la creación de políticas públicas basadas en evidencia.
Desarrollamos Investigaciones para colaborar en la creación de políticas públicas basadas en evidencia.

INCIDENCIA
Hacemos Incidencia sobre los poderes públicos y ante órganos de tratados internacionales y regionales de derechos humanos.
Hacemos Incidencia sobre los poderes públicos y ante órganos de tratados internacionales y regionales de derechos humanos.

CAPACITACIÓN
Fortalecemos capacidades de actores sociales y políticos en materia de género y derechos humanos de las mujeres.
Fortalecemos capacidades de actores sociales y políticos en materia de género y derechos humanos de las mujeres.

CONCIENTIZACIÓN
Concientizamos y sensibilizamos sobre las desigualdades de género.
Concientizamos y sensibilizamos sobre las desigualdades de género.

ALIANZAS
Impulsamos la conformación de alianzas y/o el trabajo colectivo en red con otras organizaciones feministas y de derechos humanos a nivel nacional, regional e internacional.
Impulsamos la conformación de alianzas y/o el trabajo colectivo en red con otras organizaciones feministas y de derechos humanos a nivel nacional, regional e internacional.

LITIGIO ESTRATÉGICO
Realizamos litigio estratégico de casos emblemáticos para avanzar en el respeto de estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
Realizamos litigio estratégico de casos emblemáticos para avanzar en el respeto de estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.